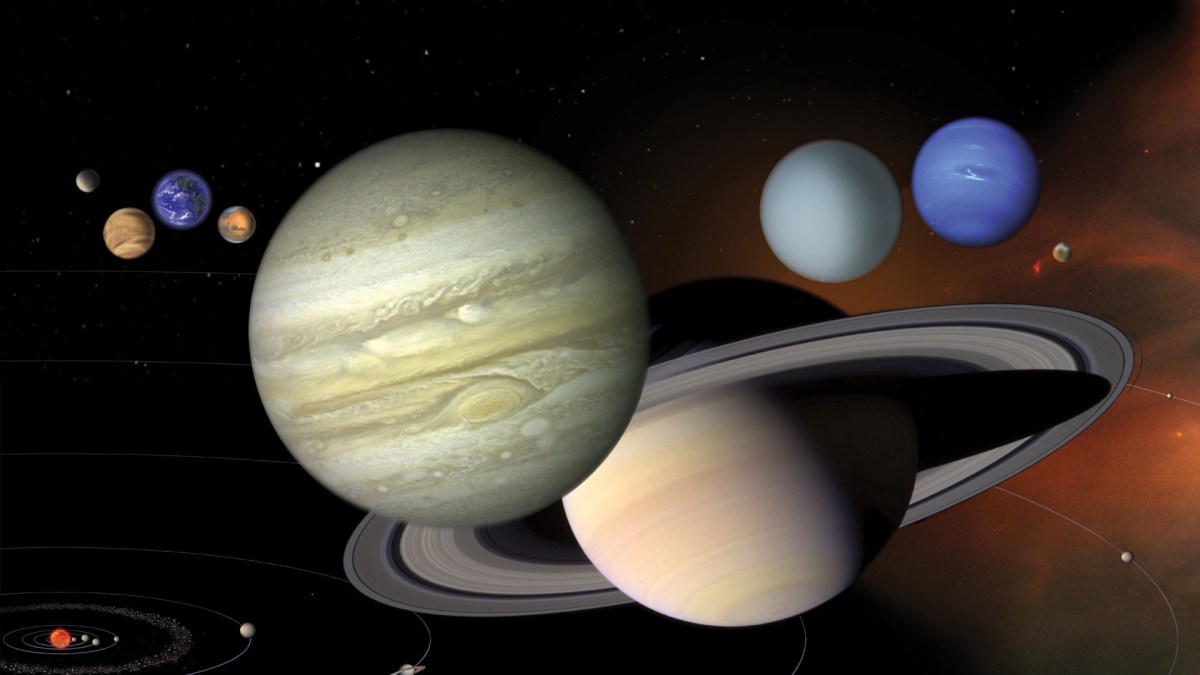Quiero dedicar este relato a mi amiga Bety, de México. Ultimamente, se ha pegado una panzada y ha leído todos los posts del blog y me ha mandado inteligentes y generosos comentarios. Le agradezco mucho (te agradezco) sus ánimos. Le dan un sentido más amplio y completo a esta tarea…
Bety, espero que este te guste, si no, lo seguiré intentando con el siguiente…
Llegué a la gasolinera después de comer. No había ningún coche repostando y nadie atendía en la caseta. Llené el depósito en el surtidor de autoservicio y volví a mirar el mapa. Según las indicaciones, la casa de mi amiga Ana estaba a solo unos kilómetros. Desde que se había recluido allí, había sido imposible obligarla a salir. Y ahora yo era la última esperanza de su familia. “Habla con ella”, me pidió su madre, “haz que entre en razón”. Pero Ana se negaba a volver a la ciudad y no admitía visitas. Llevaba así tres meses, había abandonado el trabajo y despachado a su novio. Y nadie sabía por qué.
El pueblo natal de los padres de Ana estaba a ciento sesenta kilómetros de la capital. Estaba aislado entre vastos llanos sin cultivar y dos altas montañas que eran el deleite de los cazadores furtivos. La casa de Ana estaba en el casco antiguo. Era una casona grande de tres plantas. Encalada, con las puertas y ventanas de madera y las persianas de color verde esmeralda. La fachada principal daba a una calle ancha en la que había un bar y una tienda de comestibles.
Aparqué el coche en la calle paralela. No quería alertar a Ana. Me llamó la atención no ver a nadie por las calles, pero era un miércoles de febrero y a la hora de la siesta. Un perrito escuálido dormitaba en la puerta de Ana. Estaba rodeado de moscas, tan quieto que parecía muerto. Cuando me acerqué con cierta precaución, el perro movió la cola. Iba a acariciarlo cuando soltó un gruñido y me enseñó las colmillos. Retrocedí varios pasos y entonces, fiummm, algo me rozó el pelo. Me agaché por instinto. ¿Qué había sido eso? De nuevo, otro silbido y algo como un proyectil pasó a mi lado y fue a rebotar contra la pared. ¿Me habían disparado? Entretanto, el perro seguía gruñendo, aunque me di cuenta de que, afortunadamente, estaba atado. Me situé a salvo de las balas que procedían de casa de Ana. Tardé un poco en darme cuenta de que mi amiga me estaba disparando.
Grité para que me oyera. Le dije que era yo y que venía sola. Se hizo el silencio. Entonces Ana ordenó que me marchara y yo le dije que no me iría hasta que pudiera hablar con ella, cara a cara. Me senté junto al perro que seguía ladrando sin parar, tratando de soltarse. Entonces se oyó el zumbido del timbre. Me incorporé de un salto y empuje la puerta. Me enfrentaba a unos estrechos escalones en la penumbra. Se hizo una luz en lo alto de la escalera. Identifiqué claramente a Ana con una escopeta en las manos. Me apuntaba.
—No deberías haber venido—dijo.
—¿Por qué no? Quiero verte.
—Nos has puesto en peligro a las dos —sentenció.
Bajó la escopeta y yo avancé hacia ella. Desde luego, parecía que mi amiga había perdido el juicio. Se retiró de la puerta y lo tomé como una señal para seguirla. Esperó a que entrara y cerró la puerta con un cerrojo enorme que estaba clavado de cualquier manera a la chapa.
Lo que vi a continuación me descorazonó. La estancia principal estaba a oscuras. Había una silla situada frente a la ventana. La tele estaba encendida y sintonizada en un canal de noticias que emitía las veinticuatro horas. Había latas de comida en el suelo y un montón de botellas de agua. A juzgar por lo que vi Ana debía alimentarse de conservas y había dejado de preocuparse por su aspecto. Si eso no era una depresión que viniera alguien y me lo contara.
—Sé lo que estás pensando —me dijo sentándose en la silla y dándome la espalda—, pero te equivocas.
—¿Por qué no me cuentas lo que pasa, Ana? —y odié sonar a médico de película barata. No sabía cómo abordar el tema. Ella se encogió de hombros:
—Cuando supe que venían, decidí prepararme.
—¿Venían?, ¿quiénes? —me habían prevenido de que Ana tenía extrañas ideas. Estaba convencida de que estaba pasando algo terrible en la ciudad, pero no me dieron detalles de su paranoia.
—¿Cómo que quiénes? ¡No me digas que tú también te haces la tonta! Pues te diré una cosa. Por mucho que lo ignoremos, va a pasar. Por eso me he encerrado aquí. Aguantaré más tiempo.
La tele daba una noticia de la caída en picado de la bolsa de Londres. La gente estaba crispada desde hacía tiempo. Había una pelea en pleno Paternoster Square. Un hombre sangraba por la nariz. Otros gritaban.
—Son tiempos difíciles para todos —dije buscando acomodo en un sillón cubierto de mantas.
Ana se giró hacia mí y vi la rabia en sus ojos. La misma que cuando nos peleábamos de niñas y yo no daba mi brazo a torcer.
—No me trates como a una loca. Hablo de algo muy serio. Ellos ya están allí. Y la ciudad será lo primero que ataquen.
Estaba divagando. Era duro verla así.
—¿Tienes miedo de un ataque militar? Las cosas no están tan mal. En realidad, todo está bastante bien en la ciudad. La gente vive su vida. Y algunos te echan de menos.
Ana me volvía a apuntar. No le había gustado mi sentimentalismo.
—Da igual que la gente viva su vida como si nada. Peor para ellos, serán los primeros en caer. Los ignorantes como tú, como mis padres y como Tomás. Todos.
—¿De qué estás hablando, Ana?
—De los zombis —contestó—. Hablo de los zombis. Ha pasado. Están entre nosotros. Y no habrá escapatoria.
Intenté asimilar la información, Ana creía que existían los zombis y que la iban a atacar. No dije nada, qué podía decir. Ana habló.
—Me compré ese libro: El advenimiento de los zombis. Y me lo tomé a coña. Estaba ciega como todos vosotros, pero las señales… las señales eran inequívocas: primero la corrupción, luego el hambre, la ira, la muerte y, justo después de la quietud… la llegada de los zombis. Está pasando, ¿no lo ves?
No podía creer que mi amiga, la más inteligente de la pandilla, estuviera cayendo en un infantilismo tan grande y evidente.
—Todo eso es muy vago, Ana. Abstracciones. Y siempre hay fatalistas que se quieren aprovechar del desconcierto. Además, todo no ha pasado. La quietud… La ciudad está muy viva. Lo único que está quieto es este pueblo. Y que yo sepa, no hay zombis. Y si los hay, razón de más para irse de aquí.
El perro aulló y Ana se levantó de la silla. Miró por la ventana y después me encaró.
—No. Primero irán a la ciudad y acabarán con vosotros. Será un desastre absoluto. No podréis detenerlos porque no querréis detenerlos —el tono profético de Ana me estaba produciendo un nudo en el estómago—. Esa es la gran tragedia: cuando ya no quieres resistir, estás perdido.
—Tienes que volver conmigo —intenté hacerla cambiar de tema—. Podemos hablar con alguien allí. Buscar ayuda.
El perro empezó a ladrar con fuerza. No callaba. También debía estar desquiciado. Y de pronto un quejido lastimero y silencio. Ana asió con fuerza la escopeta.
—Ya están aquí.
Le pedí que dejara el arma. Ana no tenía la mente clara. Iba a hacer una tontería. Pero ella se acercó a la puerta y dijo que no les dejaría entrar por nada del mundo.
Se oyó un ruido en la escalera. Alguien había golpeado la puerta. Temí que Ana atacara a un vecino. Le pedí que me dejara asomarme y consintió con la condición de que no permitiera subir a nadie. Era inútil que les hablara, me advirtió. No podían hablar y menos razonar. Le seguí la corriente. Sabía que Ana deliraba, pero lo cierto es que sus alucinaciones me contagiaban un miedo inmotivado.
En la escalera no había nadie. Esperé en el umbral, pero no pasó nada.
—Volverán —aseguró Ana—. Y a mí no me pillarán. Te lo aseguro.
Fue inútil tratar de convencerla para que regresara a la ciudad conmigo y yo poco podía hacer desde allí. Así que me despedí. Cuando me iba, Ana me dio un abrazo.
—Supongo que no volveremos a vernos.
Le dije que claro que nos veríamos, pero ella no quiso creerme. Mientras bajaba las escaleras, tuve que convencerme de que Ana estaba enferma, porque en su último adiós sólo me había parecido terriblemente asustada.
Cuando bajé a la calle, el perro no estaba. Supuse que había escapado. La correa seguía atada al barrote de la puerta. En el suelo, donde antes había estado el perro quedaba una mancha parduzca difícil de identificar.
En el pueblo seguía sin aparecer ningún ser vivo. El letrero del bar se agitaba con el viento produciendo un molesto chirrido. Me asomé. No había nadie en el interior. Algunas mesas tenían vasos y botellines que nadie había recogido. Me preocupaba dejar a Ana sola, pero sólo serían unas horas. El tiempo de volver y pedir ayuda médica. Mi amiga la necesitaba con urgencia.
Ya en el coche recorrí la carretera solitaria de camino a la ciudad. No me crucé con ningún un coche. Pronto empecería a caer el sol. Sintonicé la radio. Me sentía muy inquieta desde que me había separado de Ana.
Una voz femenina daba las noticias con voz monótona: un grupo de paramilitares había tomado el Parlamento. Eran un grupo muy numeroso. Uno a uno, estaban tomando todos los edificios institucionales. La cosa era gravísima. Me imaginé el estado de caos que me encontraría. Tal vez no me dejaran entrar. Tendría que localizar a mi familia y amigos. Podían estar en graves apuros a esas horas. Habría que pensar en organizarse. Mi cabeza era un hervidero, pero cuando entré en la vía de acceso principal me encontré con que la ciudad estaba como siempre. La gente paseaba por las calles, indiferente a todo. Nadie parecía preocupado. Todos los comercios estaban abiertos y la gente alternaba en las terrazas de los bares, como cada día a esas horas. Pese a que las noticias alarmantes se difundían ya por todos los rincones como un reguero de pólvora, nada había estallado.
Todo estaba en profunda calma. Extrañamente tranquilo y quieto.