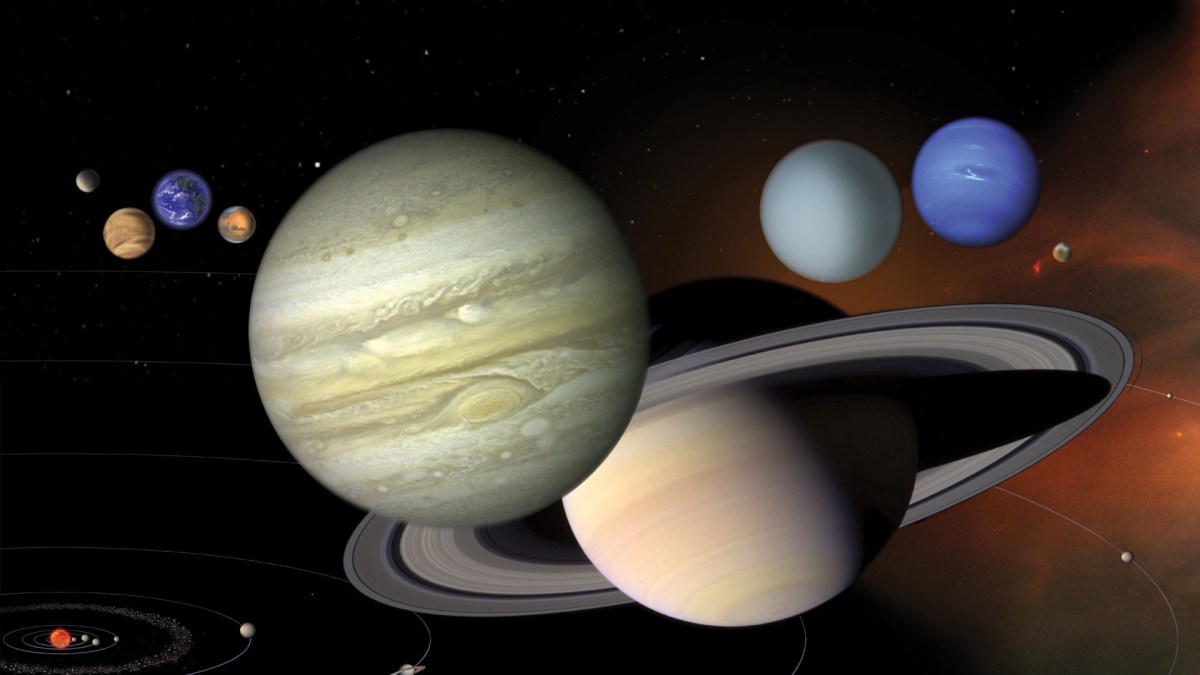Recuerdo que, hace años, cuando me compré el primer volumen de En busca del Tiempo Perdido me encantó la información adicional previa al libro. Contenía ésta un repaso biográfico con fotos y la vida y milagros de Proust, lo que, por otro lado, es bastante paradójico, ya que Marcel Proust creía que las biografías no explicaban a los autores ni a su obra…
En fin, lo que más me fascinó de todo este material fue un test. Sí, un cuestionario que Proust adolescente había rellenado y que se intercambiaba con sus amistades. Aquello revelaba tal finura de alma, por así decirlo, tal delicadeza que se me quedó grabado. En una era previa a nuestro bombardeo informativo, a nuestra estimulación multisensorial, aquí vislumbraba yo el sencillo ideario de un chaval del siglo XIX fuera de lo común (y futuro genio).
Al parecer, Proust llegó a este test a través de un álbum de confesiones de su amiga, Antoinette, hija de Félix Fauré, Presidente de la República. En este tipo de álbumes, popularizados en el siglo XIX, se presentaban una serie de preguntas para conocer los gustos y carácter del que respondía. Marcel Proust lo contestó a los 14 y a los 20.
Me ha parecido bonito recuperar el test (lo que no es nada original por mi parte, ya que hasta la revista Vanity Fair lo ha utilizado con frecuencia para entrevistar a sus famosos). Como decía, me he animado a contestarlo yo también. En negro pongo las respuestas de Proust y en verde las mías. Os animo a intentarlo. No son tan fáciles cómo parecen.
Test de Marcel Proust.
1. ¿Principal rasgo de su carácter?
La necesidad de ser amado ; más precisamente, la necesidad de ser acariciado y mimado mucho más que la necesidad de ser admirado.
La empatía, la sensibilidad y un fino sentido del humor…
2. ¿Qué cualidad aprecia más en un hombre?
Los encantos femeninos.
la honestidad.
3. ¿Y en una mujer?
Las virtudes masculinas y franqueza en la amistad
el coraje y la inteligencia
4. ¿Qué espera de sus amigos?
Ternura, suponiendo que poseen el encanto físico que hace que su ternura valga la pena.
Solo amor constante a través de los tiempos.
5. ¿Su principal defecto?
No saber; tener debilidad de voluntad
No me gusto cuando me descubro susceptible, impaciente e individualista.
6. ¿Su ocupación favorita?
Amar.
Posiblemente leer o estar tumbada mirando al horizonte.
7. ¿Su ideal de felicidad?
Vivir cerca de todos aquellos que amo, con los encantos de la naturaleza, una cantidad de libros y partituras y, no lejos, un teatro francés.
Tener a mis seres queridos felices, encontrar sentido a mi día a día.
8. ¿Cuál sería su mayor desgracia?
No haber conocido a mi madre o mi abuela.
Perder la esperanza en mí o en los demás.
9. ¿Qué le gustaría ser?
Yo mismo- tal y como a la gente a la que admiro le gustaría que fuera.
De profesión? Escritora, entrenadora personal,de actitud, bon vivante convencida.
10. ¿En qué país desearía vivir?
Un pais donde ciertas cosas que me gustarían se hicieran realidad como por magia y donde la ternura fuera siempre recíproca.
No me importaría vivir una temporada en algún pueblecito lluvioso y tranquilo, tal vez irlandés y mítico, como el Innisfree de El hombre tranquilo…
11. ¿Su color favorito?
La belleza no esta en el color sino en la armonía
El azul y el rojo, según.
12. ¿La flor que más le gusta?
La de ella y aparte de eso, todas
El jazmín, la flor de azahar.
13. ¿El pájaro que prefiere.
La golondrina.
El jilguero.
14. ¿Sus autores favoritos en prosa?
Actualmente, Anatole France y Pierre Loti.
Tal vez Julian Barnes, Jeanette Winterson.
15. ¿Sus poetas?
Baudelaire y Alfred de Vigny.
Emily Dickinson, Vicente Aleixandre…
16. ¿Un héroe de ficción?
Hamlet.
Colmillo Blanco.
17. ¿Una heroína?
Berenice.
Escarlata O’Hara.
18. ¿Su compositor favorito?
Beethoven, Wagner, Schumann.
Digamos que no tengo una elevada cultura musical. Esta semana me quedo con la música de Eros Ramazzotti 😉
19. ¿Su pintor preferido?
Leonardo, Rembrandt.
Siempre me ha gustado mucho Jacques Louis David o el Greco, que me hipnotiza bastante.
20. ¿Su héroe de la vida real?
Mr. Darlu, Mr. Boutroux.
Más que héroe, alguien a quien admiro, El Dalai Lama
21. ¿Su nombre favorito?
Solo tengo uno cada vez.
No tengo predilección. Tal vez alguno de mi tierra.
22. ¿Qué hábito ajeno no soporta?
Lo malo de mí.
Jactarse de la ignorancia propia
23. ¿Qué es lo que más detesta?
Mis peores cualidades.
La crueldad con los desprotegidos.
24. ¿Una figura histórica que le ponga mal cuerpo?
No tengo suficiente educación.
Reynard Heydrich.
25. ¿Un hecho de armas que admire?
Mi servicio militar!
No se me ocurre manera en la que esos dos conceptos casen.
26. ¿Qué don de la naturaleza desearía poseer.
Fuerza de voluntad y seducción.
Inquebrantable fe en mí misma.
27. ¿Cómo le gustaría morir?
Mejorado y amado.
De viejecita, apaciblemente y querida.
28. ¿Cuál es el estado más típico de su ánimo?
Ahora aburrimiento por haber pensado sobre mí para contestar.
El optimismo moderado.
29. ¿Qué defectos le inspiran más indulgencia?
Los que puedo entender.
Los que se derivan de la falta de oportunidades.
30. ¿Tiene un lema?
Prefiero no decirlo para que no me traiga mala suerte.
Pues ahora mismo me apunto al lema de Don Lockwood en Singing in the Rain… «Dignity, always dignity» 😀